En el crepúsculo de la vida, durante el abrazo eterno cuando los días se desvanecen como hojas doradas en el viento, nos convertimos en los arquitectos de un nuevo propósito. Somos los hijos que, con manos temblorosas y corazones abiertos, construyen un refugio para nuestros padres en su fragilidad.
Las paredes de nuestra casa se transforman. Las habitaciones, antes llenas de risas y secretos compartidos, ahora resuenan con suspiros y recuerdos. La ducha, antes un oasis de frescura, se convierte en un desafío para los pies cansados que buscan equilibrio. Colocamos barras en las paredes, como símbolos de nuestro compromiso. No solo para sostener a nuestros padres, sino también para sostener sus historias, sus sueños, sus luchas.
Observamos cada detalle con ojos nuevos. La alfombra, antes solo un adorno, ahora es un camino que trazamos con cuidado para que no tropiecen. Los sofás, antes cómodos refugios, se convierten en bancos de espera donde compartimos silencios y miradas cómplices. Las estatuas, mudas testigos de nuestra vida, parecen inclinarse hacia ellos, como si quisieran escuchar sus confidencias.
Envejecer es caminar sosteniéndonos de los objetos, pero también es aprender a sostener el alma de quienes nos dieron la vida. Nos convertimos en ingenieros de la ternura, diseñadores de paciencia, arquitectos de la compasión. Cada escalón que subimos sin escalones es un acto de amor. Cada abrazo que les damos es un puente hacia la eternidad.
Acompañe a mi padre hasta el último aliento, lo tome en brazos y me despedí de él lamentando no haber llegado unos minutos antes. El peso del tiempo y la enfermedad se posó sobre su corazón cansado el que sin decir más simplemente le abandono en el mismo día que recordábamos al abuelo, pero también la fuerza del amor me llevo a su lecho de partida, mecí a mi padre, como si quisiera devolverle los abrazos de la infancia, los juegos en el parque, las noches de cuentos de los hermanos Grimm o las chuzas del boliche
Mientras lo sostenía, susurraba palabras que eran más que palabras: “Estoy aquí, papá”. No solo estaba allí en ese momento, sino en cada día que compartimos, en cada sacrificio que hizo por mí. -El hijo se convertía en el padre de la muerte-, guiándolo hacia la paz, como un faro en la oscuridad.
Así, la vejez de nuestros padres se convierte en nuestro último embarazo. Gestamos el amor que nos dieron, lo cuidamos con ternura, lo llevamos en nuestro regazo hasta el último suspiro. Y cuando llega el momento de despedirnos, no somos extraños en nuestra propia casa. Somos los hijos que, con lágrimas en los ojos y gratitud en el corazón, cierran la puerta con suavidad, sabiendo que el abrazo eterno nunca se rompe.
Cada día es una página en el libro de la despedida, y nosotros escribimos con letras de amor y gratitud. Las manos que una vez nos sostuvieron ahora se aferran a la vida, y nosotros, sus hijos, somos los hilos invisibles que los mantienen cerca. En cada gesto, en cada mirada, tejemos la red que los envuelve, como un abrazo eterno que trasciende el tiempo y el espacio.
Y así, en la quietud de la noche, cuando las estrellas parpadean como faros en la distancia, sabemos que no estamos solos. Nuestros padres están allí, en cada rincón de la casa, en cada fotografía en la pared, en cada aroma que impregna las sábanas. Y cuando el último aliento se desvanece, cuando el abrazo eterno se completa, seguimos sosteniéndolos en nuestro corazón.
Porque el amor no tiene edad ni límites. Es un puente que une generaciones, un lazo que trasciende la vida y la muerte. Y así, en el crepúsculo de la vida, nos convertimos en los guardianes de ese abrazo eterno, el legado que nos une a quienes nos dieron la vida.
Con cariño y en la memoria de mi amigo, mi padre.
Visitas: 66






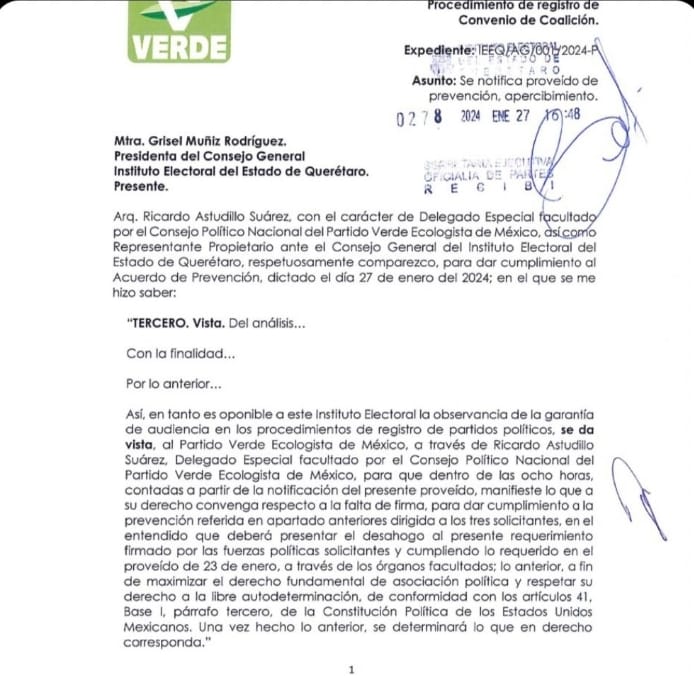




Un comentario
Excelente, amigo 🙂